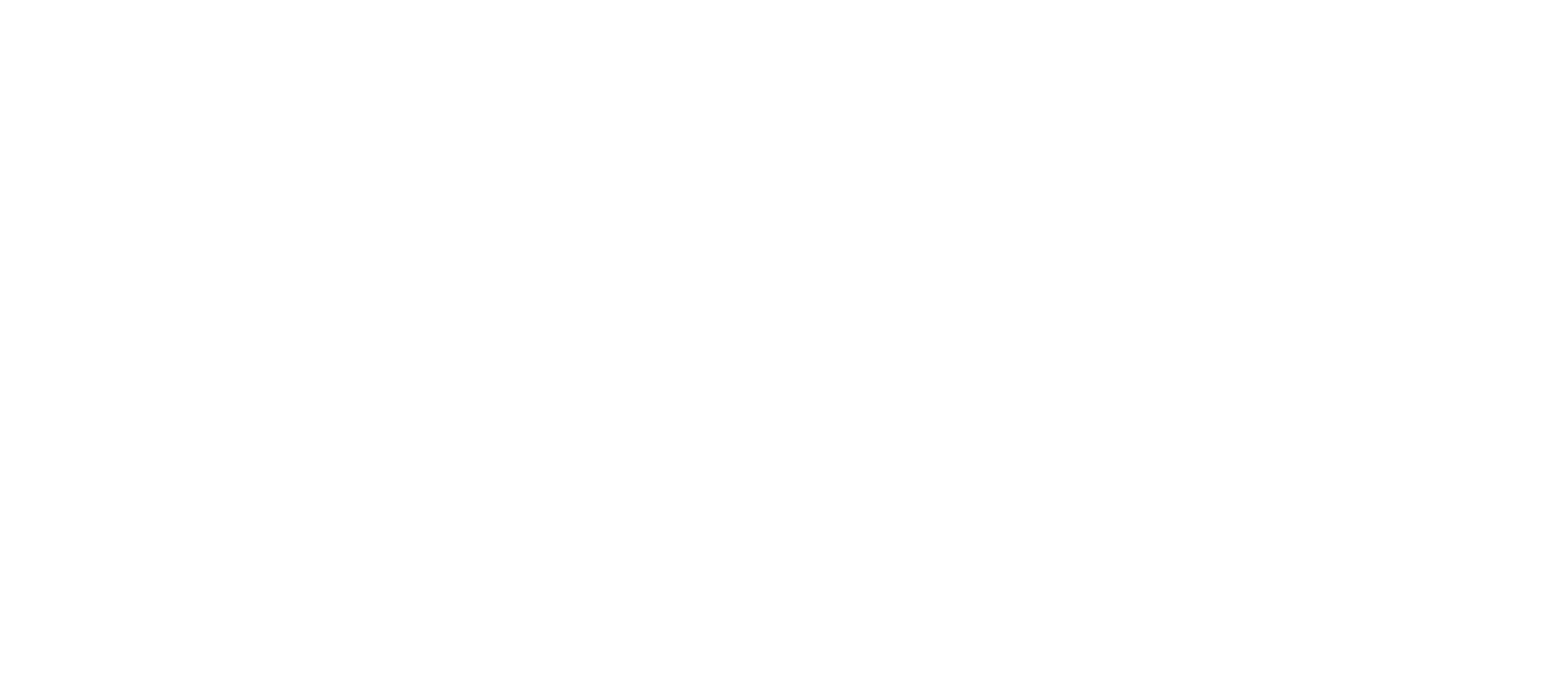Volver de Bolivia maravillados de luz y de alegría al contacto de la música de los indígenas chiquitanos: una experiencia inenarrable. Acaso esta sea la única en vez en nuestras vidas en la que habremos tenido la fortuna asombrosa de asomarnos a una utopía realizada, la de esos niños de la Chiquitanía de seis o siete años empuñando sus violines o lanzando al espacio sus voces en el entendimiento más central y gozoso de la música que hayamos visto nunca.
 Aquí perdura a través de los siglos la herencia tan discutida y discutible de los jesuitas y sus misiones, floreciendo en lo mejor y más admirable que innegablemente tienen y preservan a través de los siglos. Pero también a través de alemanes y suizos y argentinos que se hundieron en el polvo rojizo de la sabana sudamericana para darles todo el amor y la sabiduría que un grupo humano puede recibir y transmitir a otro.
Aquí perdura a través de los siglos la herencia tan discutida y discutible de los jesuitas y sus misiones, floreciendo en lo mejor y más admirable que innegablemente tienen y preservan a través de los siglos. Pero también a través de alemanes y suizos y argentinos que se hundieron en el polvo rojizo de la sabana sudamericana para darles todo el amor y la sabiduría que un grupo humano puede recibir y transmitir a otro.
Desde Buenos Aires hasta Santa Cruz de la Sierra volamos de la mano experta de Miguel Frías hacia un periplo que nos depararía enormes sorpresas. Por caminos imposibles, vadeando pantanos y cruzando ríos en balsa, fuimos bordeando la selva seca de esa zona, en buses que regularmente sufrían desperfectos y eran misteriosamente reparados o remplazados con una diligencia impecable, sin histerias ni alharacas de ninguna especie. Viajábamos impregnando zapatos y valijas de una
arenisca rojiza, durmiendo en hoteles a veces suntuosos y otras veces humildes, pero todos poblados de flores y habitados por la indeclinable cortesía boliviana, que une la amabilidad a un sutil entendimiento del mundo y sabe frenar en particular, con una firme sonrisa, los caprichos e insolencias de los tilingos que nunca faltan.
Nos sentíamos ante un privilegio insólito, inesperado. En verdad, cualquiera sea la calidad de los conciertos a los que se puede asistir,  desde nuestro Mozarteum o nuestro Colón hasta las sedes más altas de las ciudades del Norte, New Cork o Roma o París o Salzburgo, cualquiera sea el goce que produce la música llevada a la perfección por un grupo de exquisita exigencia y talento excepcional, nunca existe entre el público, músicos y directores esa comunión existencial, esa ola de amor y de luz que nos barría de emoción en las iglesias de la Chiquitanía cuando entraban en bandadas los chicos y muchachos morenos –desde los cinco hasta los dieciocho años– entremezclados con unos pocos rubios, y empezaba el milagro de sus voces, sus violines, sus flautas confluyendo en un manantial de alegría inexplicable que rebotaba en el oro y la mica de los altares estupendos de ingenuidad y belleza barroca y mestiza. Vestidos sobriamente, sin el menor vedetismo, con una espléndida y digna naturalidad, se sumergían y nos sumergían en la música más acendrada, más vibrante y profunda que hayamos escuchado nunca, porque era manifiesto que venía de una pureza de inocencia que sólo la soledad y el despojamiento pueden conseguir. La entrega de los directores –dos argentinos de menos de treinta años entre ellos–, la absoluta coincidencia que desplegaban músicos y maestros a través de un aprendizaje que a todas vistas implicaba necesariamente el respeto, el mutuo conocimiento y el amor más auténtico entre ellos mismos y hacia la música, el entusiasmo resultante que vibraba en las naves decoradas de ángeles que parecían corporizarse allí mismo: todo confluía en la conmovedora belleza se desprendía de este espectáculo que más que espectáculo era pura comunión, una terapia colectiva intensísima, una irradiación de energía inolvidable.
desde nuestro Mozarteum o nuestro Colón hasta las sedes más altas de las ciudades del Norte, New Cork o Roma o París o Salzburgo, cualquiera sea el goce que produce la música llevada a la perfección por un grupo de exquisita exigencia y talento excepcional, nunca existe entre el público, músicos y directores esa comunión existencial, esa ola de amor y de luz que nos barría de emoción en las iglesias de la Chiquitanía cuando entraban en bandadas los chicos y muchachos morenos –desde los cinco hasta los dieciocho años– entremezclados con unos pocos rubios, y empezaba el milagro de sus voces, sus violines, sus flautas confluyendo en un manantial de alegría inexplicable que rebotaba en el oro y la mica de los altares estupendos de ingenuidad y belleza barroca y mestiza. Vestidos sobriamente, sin el menor vedetismo, con una espléndida y digna naturalidad, se sumergían y nos sumergían en la música más acendrada, más vibrante y profunda que hayamos escuchado nunca, porque era manifiesto que venía de una pureza de inocencia que sólo la soledad y el despojamiento pueden conseguir. La entrega de los directores –dos argentinos de menos de treinta años entre ellos–, la absoluta coincidencia que desplegaban músicos y maestros a través de un aprendizaje que a todas vistas implicaba necesariamente el respeto, el mutuo conocimiento y el amor más auténtico entre ellos mismos y hacia la música, el entusiasmo resultante que vibraba en las naves decoradas de ángeles que parecían corporizarse allí mismo: todo confluía en la conmovedora belleza se desprendía de este espectáculo que más que espectáculo era pura comunión, una terapia colectiva intensísima, una irradiación de energía inolvidable.
No es un azar, sin duda, el hecho de que en algunas de estas iglesias aparezca en esculturas el tan soslayado Cristo resucitado de la Ascensión, con mayor acento que las imágenes del crucificado. ¿No dijo acaso San Pablo: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana nuestra esperanza”? Y en verdad, crucificados hubo millares: sólo el cristianismo se atreve escandalosamente a afirmar que hubo Uno que resucitó y ascendió al cielo. Y ése es el mensaje de felicidad que transmiten estas esculturas. En una de ellas, un Cristo blanco va bailando su ascenso desde una columna cercana al altar mayor; en otra, en el sitial central, la cruz está cubierta de imágenes de hojas y flores de la región, y el Cristo vuela como un pájaro liberado hacia las alturas, a la mayor gloria de Dios.
Uno de los momentos más memorables nos reunió el último día en la capilla de San Roque, una preciosa iglesia octogonal de lámparas azules, a la que llegamos atravesando una hora de tristes barriadas pantanosas en los alrededores de Santa Cruz de la Sierra. Allí nos esperaba el conjunto noruego de cobres que había transitado una epopeya para reunirse con nosotros: desde Oslo, esquivando las cenizas del volcán islandés, trayecto en bus desde Noruega hasta Madrid, vuelo hasta Bolivia, y tres horas después de la llegada, ya alzados en concierto estupendo en la bellísima Iglesia de Concepción. Pero esa noche última el éxtasis aumentó porque lo que se nos ofreció fue un extraordinario concierto que mezcló los cobres vikingos con las maderas de los violines chiquitanos, los altos y rubios hombres del Norte con los jóvenes bolivianos, dignos y graciosos, despreocupados de toda publicidad, dejando manar, con un instinto y elegancia insuperable, una música que nos alcanzaba y atravesaba hasta las lágrimas. Orquesta noruego-boliviana, talentoso y carismático director francés: no se trataba de la cacareada y falsa globalidad intercultural, maquillada y subsidiada por intereses imperiales, sino del auténtico y profundo espíritu de la música universal, trabajado a pulmón, a contramano del arrasador proyecto cocalero que amenaza el futuro de Bolivia y ya va minando y sustrayendo las fuentes de sustento de esta aventura maravillosa. Una precisión admirable mancomunaba a la orquesta, que sólo había podido ensayar dos veces antes del concierto.
Como lo decía Leibniz, “la música es el ejercicio aritmético del espíritu que no es conciente de los números”. Y una espontaneidad inverosímil reinaba en verdad entre todos los ejecutantes. Apoteosis de Bach, de Vivaldi, de Zipolli (el exquisito músico barroco educado en Venecia y aterrizado en Bolivia que, después de la expulsión de 1676, terminaría sus días en Córdoba): los sentíamos vivientes, aleteando de alegría alrededor de nosotros. Y sabíamos sin lugar a dudas que lo que estábamos presenciando no era un concierto más, sino un momento verdaderamente histórico.
Una muestra de la historia de los jesuitas que visitamos en Santa Cruz acompañaba las fotos y el historial de las iglesias reconstruidas por indígenas, jesuitas y europeos de distinta extracción, con facsímiles de textos impresionantes, como el tremendo decreto de expulsión de Carlos III en 1767, lapidario y letal. Pero a su lado brilla la extraordinaria carta del padre Martin Schmid s.j., suizo, dirigida a su antiguo maestro jesuita en Europa. “Se preguntará Ud. –le dice– qué le ha ocurrido a este larguirucho discípulo suyo, perdido hace años en las estepas bolivianas. Pues bien, puedo decirle que mi vida va serena y contenta, y más que contenta, feliz. Más misionero –digo yo– y precisamente, por eso, misionero: porque canto, taño y danzo”.
 Schmid había comprendido que la música era el mejor puente de la palabra de Dios entre los hombres, y al entendimiento y transmisión de la música se había consagrado alegremente, en una misión que tenía garantizada, por su vocación y visión extraordinaria, y por la excelencia de su estirpe, una sobrevivencia que data ahora de tres siglos y medio.
Schmid había comprendido que la música era el mejor puente de la palabra de Dios entre los hombres, y al entendimiento y transmisión de la música se había consagrado alegremente, en una misión que tenía garantizada, por su vocación y visión extraordinaria, y por la excelencia de su estirpe, una sobrevivencia que data ahora de tres siglos y medio.
Saber que existen estas islas de belleza y energía en un mundo tan perturbado, empobrecido y violento como el nuestro, es algo así como regresar a la confianza primitiva de que los milagros –y en particular, los milagros comunitarios– pueden darse y volver a darse, y aun más, que nosotros todavía somos dignos de vivirlos, compartirlos y atestiguarlos.
Fue realmente una revelación, algo que ya no esperábamos y que sin embargo sobrevive la corrupción multisecular que aflige a los países sudamericanos, con sus rasgos específicos en Bolivia: los talleres de cocaína encerrados en gigantescos camiones blindados, las crueldades de la justicia comunitaria que hace quemar vivos a los alcaldes corruptos en las plazas, la depredación forestal y minera que va avanzando indeteniblemente.
“Si no has estado nunca en el paraíso, jamás entrarás en él”, decía sabiamente Angelus Silesius. Ah, todavía existe el Paraíso, rodeado de infiernos, y en la Chiquitanía estuvo y está y permanece entre nosotros –en realidad, no comprendemos cómo pudimos dejarlo. Pero se acabará el día que les pongan la ruta asfaltada: así dijo, también sabiamente, Christian Roth, el memorable guía local, hijo del suizo Hans Roth, restaurador magnífico de las iglesias chiquitanas. Ancho y liso es el camino que conduce a la perdición –alguien lo dijo hace tiempo ¿no?– y aun vale para hoy.